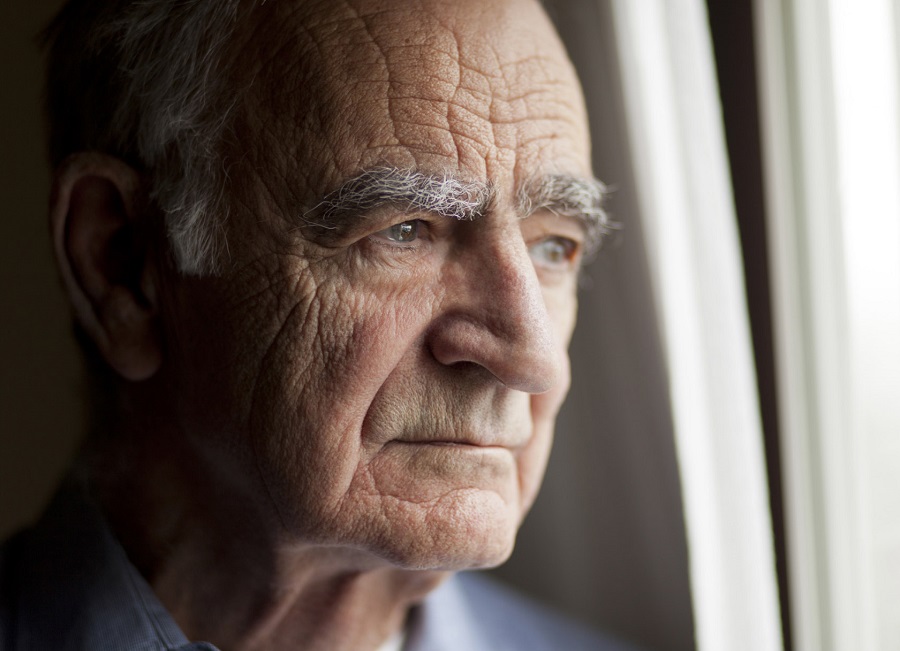Cada vez más investigaciones científicas coinciden en que el envejecimiento humano no es un proceso lineal, sino que se produce a través de fases o “acelerones” biológicos. Este hallazgo, lejos de ser una mera curiosidad académica, abre la puerta a nuevas estrategias de prevención y cuidado de la salud que podrían ser decisivas para los pacientes y sus asociaciones. Conocer con antelación cuándo y cómo nuestro cuerpo empieza a cambiar puede marcar la diferencia a la hora de tomar decisiones médicas y de estilo de vida más informadas.
Un estudio reciente de la Universidad de Stanford, publicado en 2024 y difundido por la revista Consumer, aporta nuevas evidencias sobre cómo y cuándo se producen estos “baches” en el envejecimiento. Analizando miles de moléculas y microorganismos en personas de entre 25 y 75 años, los investigadores identificaron dos momentos especialmente sensibles: alrededor de los 44 y los 60 años. En esos tramos de edad, hasta un 81% de las moléculas estudiadas mostraban cambios significativos, especialmente en funciones metabólicas, inmunitarias y musculares.
- Te interesa: La POP pide garantizar los derechos sanitarios y sociales de pacientes mayores, con discapacidad y crónicos
Los datos son reveladores: hacia los 40 años se alteran especialmente las moléculas relacionadas con el metabolismo del alcohol, la cafeína y los lípidos, así como aquellas implicadas en la salud cardiovascular, de la piel y del músculo. A los 60, los cambios afectan más al metabolismo de los carbohidratos, la regulación del sistema inmune y la función renal, manteniéndose también las alteraciones en piel y musculatura.
Un proceso complejo y personalizado
Lejos de ofrecer una única explicación, los expertos recuerdan que el envejecimiento es un fenómeno multifactorial. “Es muy probable que tanto la acumulación gradual de daños como los mecanismos programados se combinen para determinar cómo envejece cada organismo”, explica Consuelo Borrás, catedrática de Fisiología de la Universidad de Valencia. La especialista destaca además que estos avances permiten comprender mejor una percepción común entre la población: la de sentirse “mayor de repente”, una vivencia que ahora encuentra respaldo en la ciencia.
Este enfoque también lo comparte el investigador Salvador Macip, del Barcelona Beta Brain Research Center, quien insiste en la variabilidad individual del envejecimiento. “El hígado no envejece al mismo ritmo que el cerebro o el músculo, y el ritmo es diferente entre personas”, aclara. Para las asociaciones de pacientes, esta idea subraya la importancia de impulsar campañas de sensibilización que reconozcan esta diversidad y fomenten un enfoque individualizado del autocuidado.

Adelantarse al deterioro físico, un nuevo horizonte
Para Manuel Collado, investigador del CiMUS (Santiago de Compostela), uno de los grandes retos es determinar con precisión la edad biológica de los órganos, algo que puede tener una relevancia enorme desde el punto de vista preventivo. “La identificación de estos acelerones del envejecimiento podría permitirnos actuar antes de que aparezca el deterioro físico”, señala. Su equipo, especializado en senescencia celular y enfermedades crónicas, destaca que este tipo de conocimiento puede ser la base de una medicina verdaderamente preventiva.
Este enfoque puede resultar especialmente útil para las organizaciones de pacientes, que desempeñan un papel clave en la divulgación de herramientas de autocuidado. Saber en qué momento un órgano específico podría empezar a envejecer más rápidamente permite, por ejemplo, ajustar hábitos de vida, acceder a pruebas médicas preventivas o planificar intervenciones terapéuticas más eficaces.
La edad de los órganos: una oportunidad para intervenir
La evidencia científica muestra que cada órgano envejece a un ritmo diferente, y factores como la renovación celular, la exposición a estrés o las características del sistema inmune influyen de forma decisiva. Esto tiene un impacto directo en el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, un envejecimiento cerebral acelerado se asocia a mayor riesgo de demencias, mientras que en otros órganos puede favorecer patologías como la artrosis, las cataratas o el cáncer.
“Comprender la biología del envejecimiento servirá para curar enfermedades como el cáncer o el alzhéimer, porque la base de todas ellas es el envejecimiento”, afirma Salvador Macip. La buena noticia, según el investigador, es que ya se han logrado frenar procesos de envejecimiento en animales de laboratorio. Aunque aún no se ha trasladado completamente a los humanos, la perspectiva de desarrollar fármacos que ralenticen el envejecimiento o sus efectos secundarios está cada vez más cerca.
Para los pacientes y sus asociaciones, esta evolución científica plantea nuevas formas de participación: exigir mayor inversión en investigación del envejecimiento, fomentar el acceso a análisis de edad biológica o promover hábitos saludables adaptados a cada etapa vital. Porque conocer cuándo y cómo envejecemos no es solo una cuestión científica: es una herramienta de empoderamiento en salud.