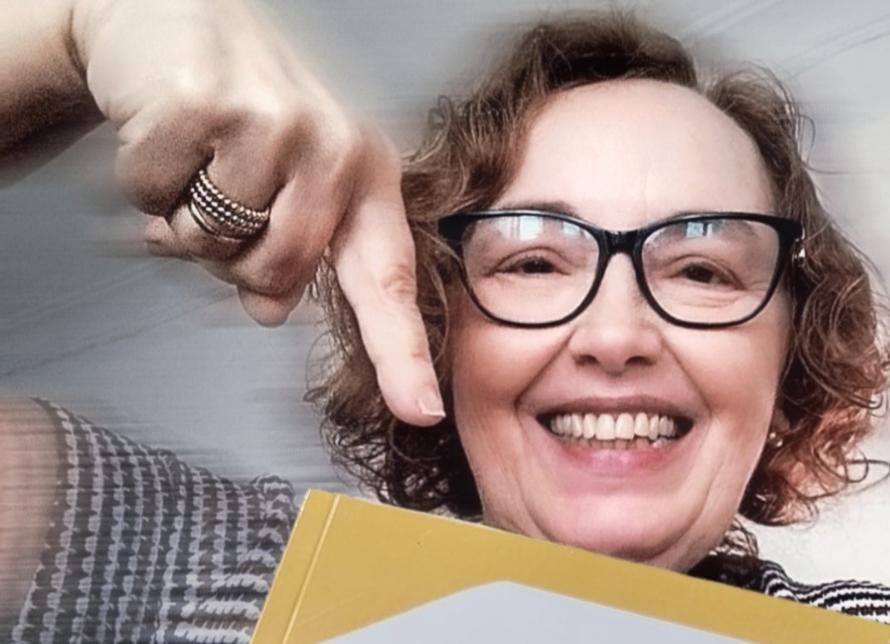Un equipo de científicos del Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US), ha desarrollado dos tipos de nanopartículas orgánicas que, según han demostrado en modelos animales, pueden alcanzar de forma precisa los tumores de próstata y liberar en ellos una dosis efectiva de fármaco para erradicarlos.
Los resultados de esta investigación, publicados en la revista científica Journal of Controlled Release, suponen un importante avance hacia terapias oncológicas más dirigidas, menos tóxicas y potencialmente más eficaces. El cáncer de próstata sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la medicina, ya que es la segunda neoplasia maligna más frecuente entre los hombres y la tercera causa de muerte por cáncer masculina. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 44 hombres fallecerá por esta enfermedad.
Frente a los tratamientos convencionales como la cirugía o la quimioterapia, que carecen de selectividad y pueden afectar gravemente a los tejidos sanos, esta nueva línea de investigación se basa en la nanomedicina, una disciplina en auge que permite transportar fármacos directamente hasta las células tumorales. En concreto, los investigadores han desarrollado micelas orgánicas basadas en materiales polidiacetilénicos (PDA), equipadas con un ligando de direccionamiento específico (Acupa) capaz de reconocer una proteína clave presente en la mayoría de los tumores de próstata: la PSMA (antígeno prostático de membrana específica). Esta proteína está sobreexpresada en las células malignas, lo que la convierte en un objetivo ideal para los tratamientos de precisión.
Nanotecnología para atacar solo al tumor
Estas micelas han sido diseñadas para transportar docetaxel (DTX), un conocido fármaco quimioterápico utilizado en el tratamiento del cáncer de próstata. Su incorporación en estas nanopartículas permite aplicar una dosis más eficaz y localizada, minimizando al mismo tiempo los efectos adversos habituales de la quimioterapia convencional. ?El diseño de estas micelas sigue los últimos avances en nanomedicina, optimizando su tamaño, estructura y química superficial para que puedan llegar al tumor de forma selectiva y liberar el medicamento de forma controlada?, explica el investigador principal del estudio, Noureddine Khiar.
El objetivo, según añade, es resolver los principales problemas que presentan los tratamientos actuales: baja especificidad, resistencia a los fármacos, toxicidad acumulada y efectos secundarios graves, entre ellos inmunosupresión, caída del cabello o disfunción sexual. ?En respuesta a estos desafíos, buscamos desarrollar sistemas de administración de fármacos avanzados y dirigidos que permitan una entrega más precisa y con menos impacto sistémico?, subraya.
Resultados esperanzadores en modelos de ratón
El estudio explora tanto el direccionamiento pasivo como el activo. En el pasivo, las nanopartículas aprovechan las características del entorno tumoral, como la mayor permeabilidad de sus vasos sanguíneos, para introducirse en él. Sin embargo, este mecanismo, aunque útil, puede carecer de la precisión necesaria, ya que no discrimina entre tejidos afectados y sanos. En cambio, el direccionamiento activo es mucho más específico. Gracias a la incorporación del ligando Acupa, las micelas desarrolladas por el equipo sevillano se adhieren exclusivamente a los receptores PSMA de las células tumorales, lo que mejora drásticamente la eficacia del tratamiento y reduce la toxicidad en el resto del organismo.
Las nanopartículas han sido ya probadas en modelos murinos (ratones) con tumores prostáticos inducidos, y los resultados son prometedores. Según los datos obtenidos, las micelas con direccionamiento activo no solo mejoran la solubilidad del docetaxel ?un aspecto clave para su eficacia terapéutica?, sino que además logran una acumulación más eficaz del fármaco en el tumor y una notable reducción de su tamaño. ?Los primeros hallazgos preclínicos indican que estas micelas podrían convertirse en una alternativa terapéutica prometedora frente al cáncer de próstata, al combinar precisión, eficacia y menor toxicidad?, explica Khiar.
Este tipo de avances abre la puerta a una nueva generación de terapias oncológicas más inteligentes, donde el medicamento no circula libremente por el cuerpo, afectando por igual a células sanas y tumorales, sino que se dirige como un misil teledirigido hacia su objetivo. A medida que se desarrollen y perfeccionen estos sistemas nanotecnológicos, se espera que no solo mejoren las tasas de supervivencia, sino que también aumenten la calidad de vida de los pacientes, al reducir el sufrimiento derivado de los tratamientos agresivos. La clave está en que cada paso científico no se quede en el laboratorio, sino que avance hacia ensayos clínicos y, finalmente, aplicaciones reales que beneficien a miles de personas.